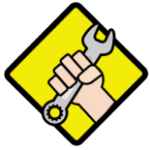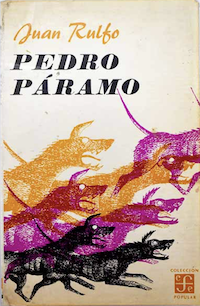 En una entrevista publicada en octubre de 1973, Juan Rulfo propone que: “hay tres pasos en la creación literaria: el primero de ellos es crear el personaje, el segundo crear el ambiente donde ese personaje se va a mover y el tercero es cómo va a hablar ese personaje, cómo se va a expresar. Esos tres puntos de apoyo son todo lo que se requiere para contar una historia: ahora, yo le tengo temor a la hoja en blanco, y sobre todo al lápiz, porque yo escribo a mano; pero quiero decir, más o menos, cuáles son mis procedimientos en una forma muy personal. Cuando yo empiezo a escribir no creo en la inspiración, jamás he creído en la inspiración, el asunto de escribir es un asunto de trabajo”.1
En una entrevista publicada en octubre de 1973, Juan Rulfo propone que: “hay tres pasos en la creación literaria: el primero de ellos es crear el personaje, el segundo crear el ambiente donde ese personaje se va a mover y el tercero es cómo va a hablar ese personaje, cómo se va a expresar. Esos tres puntos de apoyo son todo lo que se requiere para contar una historia: ahora, yo le tengo temor a la hoja en blanco, y sobre todo al lápiz, porque yo escribo a mano; pero quiero decir, más o menos, cuáles son mis procedimientos en una forma muy personal. Cuando yo empiezo a escribir no creo en la inspiración, jamás he creído en la inspiración, el asunto de escribir es un asunto de trabajo”.1
Los resultados de esta manera de proceder están a la vista: “el prestigio de Rulfo -nos dice el académico Alberto Vital- no implica la petrificación: no sufre el desmoronamiento de Pedro Páramo al final de la novela y sigue siendo, cinco décadas después de la aparición de sus obras más emblemáticas, un fértil campo de batalla entre las más diversas lecturas, conforme las más diversas concepciones de lo que debe ser la literatura. Como artista, dispuso de la narrativa y de la fotografía para llevar a cabo una decantadísima síntesis de opuestos en el plano de la vida psíquica profunda, de la historia y de la cultura, y que resolvió los problemas derivados de una serie de retos en diferentes dimensiones. Por una parte, la ficción y la historia se armonizaron de tal manera que la obra rulfiana incita de igual manera a escritores y lectores comunes y a especialistas en la historia de México; por otra, la escritura del jalisciense es una acendrada confluencia de vertientes narrativas orales y escritas. Es por todos estos motivos que la obra de Rulfo es uno de los puntos culminantes de la literatura en español; no sólo ya un clásico por sí mismo, sino una obra que, en su conjunto, permite reformular una concepción de la escritura perdurable e incitante”.2